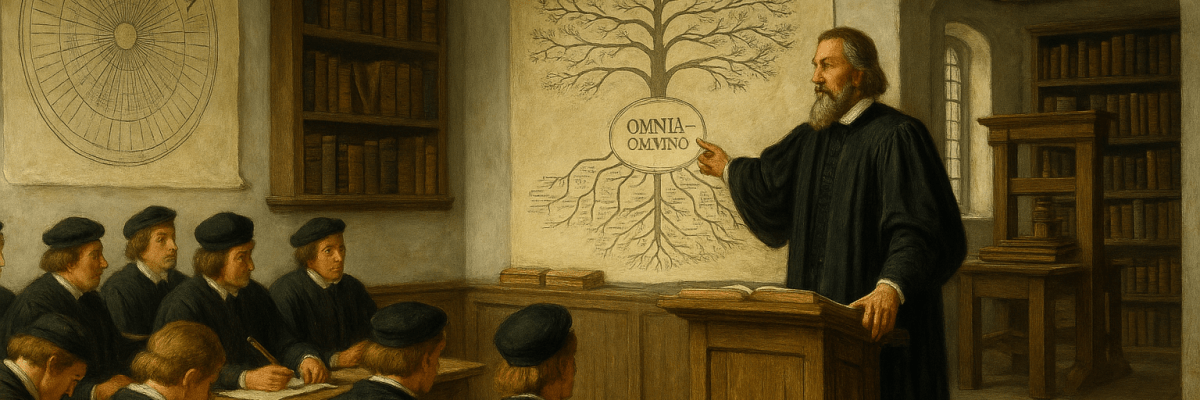Basado en: Capítulo 22 del libro The Oxford Handbook of the Protestant Reformations, titulado «University Scholars of the Reformation» por Michael Heyd. Ver aquí: https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-the-protestant-reformations-9780199646920?cc=gb&lang=en& .
Introducción: La Rebelión que Nació en un Aula
Cuando pensamos en la Reforma Protestante, la imagen que suele venir a la mente es una de fervor apasionado: monjes desafiantes, nobles rebeldes y una oleada de fe popular que sacudió los cimientos de Europa. Es una historia de rebelión espiritual contra una autoridad religiosa anquilosada. Sin embargo, esta imagen, aunque poderosa, oculta una paradoja fascinante. Este movimiento sísmico no nació en las calles ni en los campos, sino en el corazón del mundo académico. Fue iniciado, moldeado y sostenido por profesores universitarios, hombres inmersos en la lógica, la retórica y los debates teológicos más rigurosos de su tiempo. Esto nos lleva a una pregunta central que parece una contradicción: ¿Cómo reconciliaron estos pensadores la idea de la «salvación solo por la fe» (sola fide) con la necesidad de una formación intelectual tan exigente? La respuesta, como veremos, revela un mundo intelectual mucho más complejo, dinámico y sorprendente de lo que comúnmente se cree, uno que remodeló no solo la religión, sino la forma misma en que Occidente concibió el conocimiento.
No eran anti-intelectuales; la Universidad era su Campo de Batalla
Lejos de ser un movimiento anti-académico impulsado por un misticismo popular, la Reforma Protestante fue inaugurada por un profesor de teología, Martín Lutero, a través de un ejercicio eminentemente académico: la publicación de sus Noventa y Cinco Tesis, una invitación a un debate público. Este origen universitario creó de inmediato una tensión fundamental que los reformadores tuvieron que resolver. Si la salvación se obtenía sola fide (solo por la fe) y sola gratia(solo por la gracia de Dios), ¿qué propósito tenía entonces el conocimiento universitario? Si la fe era un don divino y no el resultado de un silogismo, ¿para qué servían las bibliotecas, las cátedras y los años de estudio? Esta pregunta no era meramente teórica; fue planteada por movimientos más radicales que abogaban por una experiencia espiritual directa y sin mediación intelectual.
La respuesta de Lutero y sus colegas fue tan revolucionaria como su teología de la gracia: sola scriptura (solo por la Escritura). La Biblia, y únicamente la Biblia, era la fuente confiable del conocimiento divino. En principio, esto parecía democratizar la fe, pues cualquiera podía leer las Escrituras. De hecho, Lutero se embarcó en la monumental tarea de traducirla al alemán precisamente para hacerla accesible. Sin embargo, él y sus seguidores se dieron cuenta rápidamente de que la correcta interpretación del texto sagrado no era tan sencilla. Comprender la Biblia en su profundidad requería un dominio de las lenguas originales —hebreo, griego y latín—, así como una sólida formación teológica para navegar sus complejidades.
Esta necesidad convirtió a las universidades en el epicentro indispensable de la Reforma. No eran un lujo, sino una necesidad estratégica. Eran los únicos lugares donde se podía formar a la nueva generación de pastores y predicadores capaces de interpretar y difundir el mensaje reformado con autoridad y precisión. La universidad se transformó así de un bastión de la vieja teología a la principal fábrica de agentes del cambio.
Las universidades y academias, en particular sus facultades de teología, fueron los principales centros para la formulación de la doctrina protestante y, lo que es aún más importante, para la formación de ministros y predicadores que fueron los agentes (junto con los libros y panfletos) de la difusión de los mensajes de la Reforma al gran público.
En lugar de abandonar la academia, los reformadores la reclamaron como su campo de batalla y su centro de entrenamiento. La fe podía ser un don, pero su defensa y propagación requerían las herramientas más afiladas del intelecto humano. Curiosamente, estas herramientas no las encontrarían solo en la Biblia, sino en las tradiciones seculares que la rodeaban.
Forjaron una Alianza Incómoda con el Humanismo
La historiografía tradicional a menudo ha pintado a la Reforma y al Humanismo renacentista como movimientos antagónicos. Se nos presentan las famosas disputas sobre el libre albedrío entre Lutero y Erasmo de Róterdam como prueba de una brecha insalvable entre la visión pesimista de la Reforma sobre la naturaleza humana y el optimismo humanista en la dignidad y capacidad del hombre. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más matizada y fascinante. A pesar de sus diferencias teológicas, los reformadores dependieron profundamente de las herramientas y métodos forjados por los humanistas.
La figura clave en esta alianza fue Philipp Melanchthon, colega de Lutero en la Universidad de Wittenberg y una de las mentes más brillantes de la Reforma, conocido con el tiempo como Praeceptor Germaniae (el Maestro de Alemania). Melanchthon era, en esencia, un humanista cristiano. Cuando llegó a Wittenberg como profesor de griego, quedó cautivado por la teología de Lutero, pero nunca abandonó su formación humanista; por el contrario, la puso al servicio de la Reforma. Fue el arquitecto principal de los currículos universitarios protestantes, y su diseño revela esta síntesis. No solo institucionalizó el estudio de las tres lenguas clásicas (esenciales para el principio de sola scriptura), sino que también integró plenamente las artes liberales: el trivium (gramática, retórica y lógica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), además de insistir en la importancia de la historia, la ética y la física.
¿Por qué eran necesarias estas disciplinas «seculares»? Para Melanchthon, eran indispensables para una comprensión correcta de las Escrituras y para la buena gestión de los asuntos civiles. Su visión se articulaba en la relación entre la lex(la ley, que abarcaba el conocimiento secular, la razón y la ética) y el Evangelium (el mensaje de salvación por la fe). Mientras que para Lutero existía una distinción muy marcada, casi un abismo, entre estos dos reinos, Melanchthon enfatizaba las interacciones necesarias entre ambos. Esta diferencia, aparentemente sutil, tuvo consecuencias enormes: legitimó un papel permanente y esencial para el saber secular dentro del mundo académico protestante, una desviación crucial de la postura inicial más radical de Lutero. El conocimiento secular no salvaba el alma, pero era fundamental para el orden de la iglesia visible y de la sociedad.
Este impacto del humanismo fue aún más evidente en la tradición reformada o calvinista, dado que muchos de sus teólogos, incluido el propio Juan Calvino, habían recibido una formación humanista. Aunque rechazaban la visión humanista del libre albedrío, adoptaron sin reservas su método de exégesis textual y su aprecio por los clásicos. Sin embargo, su diálogo con el pasado intelectual de Europa no se detendría en el Humanismo; pronto se verían obligados a enfrentarse a una tradición que inicialmente habían despreciado con fervor.
No Pudieron Renunciar a la Filosofía «Pagana» que Despreciaban
Si la relación con el Humanismo fue una alianza compleja, la postura inicial de los reformadores hacia la filosofía escolástica fue de abierta hostilidad. Lutero, en particular, lanzó ataques feroces contra la escolástica, la filosofía dominante en las universidades medievales. La veía como una contaminación pagana del cristianismo, una teología construida no sobre la Biblia, sino sobre los cimientos de Aristóteles, a quien consideraba un filósofo ajeno a la gracia de Dios. El plan inicial en Wittenberg era purgar el currículo de estos elementos y volver a una teología puramente bíblica.
Sin embargo, aquí surge una de las mayores ironías de la historia intelectual de la Reforma. A pesar de este rechazo visceral, los pensadores protestantes de las generaciones siguientes se vieron obligados a readoptar y reutilizar las mismas herramientas escolásticas que habían despreciado. Varias razones los empujaron en esta dirección: la propia estructura de la universidad, con sus debates formales (disputationes); la necesidad de sistematizar su propia teología en un cuerpo doctrinal coherente; y, de manera crucial, el contexto polémico. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia Católica revitalizó su teología tomista, forzando a los protestantes a usar un lenguaje y un sistema lógico común para poder debatir eficazmente.
Aquí es donde la investigación histórica moderna, especialmente la escuela revisionista, ofrece una aclaración crucial. Para los teólogos protestantes, la escolástica no era tanto un cuerpo de doctrina que debían aceptar en su totalidad, sino principalmente un método: un sistema de lógica, argumentación y enseñanza.
La «escolástica», subraya esta escuela revisionista, es principalmente un método más que un cuerpo de conocimiento o doctrina. Como tal, podía ser adoptada por los eruditos de la Reforma sin suscribir, necesariamente, ninguna doctrina específica.
Esta flexibilidad les permitió usar las herramientas lógicas de Aristóteles para articular y defender principios extraídos directamente de la Biblia. Esta readopción metódica de la lógica, la ética y, finalmente, la metafísica aristotélica sentó las bases para lo que se conoce como la «Ortodoxia Protestante» de finales del siglo XVI y del siglo XVII, un movimiento que desarrolló sistemas teológicos inmensamente detallados y estructurados, buscando defender la fe con la misma rigurosidad intelectual que sus adversarios católicos. Pero este regreso al método fue solo el comienzo; la siguiente generación de eruditos protestantes soñaría con un proyecto aún más ambicioso: la unificación de todo el saber humano.
Soñaron con unificar Todo el Conocimiento (con toques de Alquimia)
A medida que el pensamiento protestante se consolidaba en las universidades, su ambición intelectual no hizo más que crecer. Habiendo establecido su teología, algunos académicos se embarcaron en proyectos aún más audaces: la creación de un sistema unificado que abarcara todo el conocimiento humano, desde la lógica hasta las ciencias naturales, todo ello integrado bajo el paraguas de la teología.
Una figura fundamental en esta transición fue el francés Pierre de la Ramée, conocido como Peter Ramus. Ramus compartía la crítica a la complejidad de la lógica aristotélica, pero su objetivo no era eliminarla, sino simplificarla radicalmente. Propuso un nuevo método dialéctico, mucho más práctico y fácil de memorizar, diseñado con un propósito didáctico: formar pastores y administradores de manera rápida y eficiente. El «ramismo» se extendió por muchas universidades protestantes, ofreciendo una solución atractiva al dilema de cómo compaginar los principios teológicos con el saber secular.
Esta obsesión por el método y la organización del saber fue el germen de un incipiente movimiento enciclopedista. Académicos como Bartholomäus Keckermann y, de manera aún más espectacular, Johann Heinrich Alsted, se propusieron la monumental tarea de crear una unificación enciclopedica de todo el saber. Su objetivo era construir un sistema coherente que integrara la teología, la metafísica, la física y todas las demás artes y ciencias. Veían la Escritura como una fuente de conocimiento sobre el mundo natural, una «Física Mosaica», creyendo que el hombre podía restaurar parte de la imagen divina perdida en la Caída mediante la lógica y el estudio.
Pero es aquí donde encontramos el aspecto más sorprendente e inesperado de este movimiento. En su búsqueda de un conocimiento universal y unificado, estos pensadores no dudaron en incorporar tradiciones intelectuales que hoy nos parecen completamente ajenas a la Reforma. Alsted, por ejemplo, no se basó únicamente en Aristóteles o la Biblia. Para construir su gran Encyclopaedia, recurrió también al lullismo, el complejo arte combinatorio del místico medieval Ramon Llull, e incluso a la lógica alquímica. La inclusión de la alquimia, el paracelsianismo y el hermetismo en los círculos académicos protestantes es un testimonio impactante de cuán lejos llegaron algunos de estos eruditos en su intento de sintetizar fe, razón y las tradiciones más esotéricas del conocimiento europeo en pos de una Pansophia, una sabiduría universal.
Sin Quererlo, Abrieron la Puerta para que la Ciencia Destronara a la Teología
La gran síntesis del conocimiento protestante, que intentaba armonizar a Aristóteles, la Biblia y hasta la alquimia, pronto se enfrentó a un desafío formidable: la «Nueva Ciencia» del siglo XVII, especialmente la física matemática y la filosofía de René Descartes. Estos nuevos filósofos naturales propusieron un enfoque radicalmente distinto. Inicialmente, abogaron por una estricta separación entre el «Libro de la Naturaleza» (objeto de la ciencia) y el «Libro de la Escritura» (objeto de la teología), basándose en el principio de acomodación: la idea de que la Biblia está escrita en un lenguaje sencillo y accesible, no como un manual científico. Según Galileo, la Biblia enseña «cómo ir al cielo, no cómo van los cielelos».
Esta separación, en teoría, podría haber sido aceptada por los teólogos protestantes. Sin embargo, en la práctica, el contexto académico lo hizo insostenible. El currículo universitario estaba diseñado para que la filosofía y las ciencias actuaran como preparación para el estudio superior de la teología. Si la ciencia se declaraba completamente autónoma, ¿cómo podía justificarse su lugar en la formación de un pastor?
Para resolver este dilema, surgió una solución ingeniosa: la «teología natural». Uno de sus principales proponentes fue John Wilkins, teólogo y científico inglés que fue uno de los fundadores de la prestigiosa Royal Society de Londres. Wilkins y otros como él argumentaron que, aunque la Biblia no era un libro de ciencia, estudiar la naturaleza era un acto de piedad. El universo, con su orden y complejidad, era una manifestación tangible de la existencia, el poder y la sabiduría de Dios. La ciencia, por tanto, no era una rival de la teología, sino una de sus sirvientas (ancilla theologiae), una herramienta que revelaba la gloria del Creador a través de sus obras.
Y aquí llegamos a la poderosa ironía final de esta historia intelectual. Aunque la teología natural nació como un intento de reconciliar la fe con la nueva ciencia y mantener a la teología en la cúspide del saber, a largo plazo, sus efectos fueron los contrarios. Al dar a la razón y a la observación empírica la capacidad de descubrir verdades sobre Dios, sin quererlo, le otorgaron una autoridad sin precedentes. La «sirvienta» comenzó a ganar protagonismo.
Sin embargo, en vísperas de la Ilustración, la nueva filosofía natural se había convertido imperceptiblemente en la reina de las ciencias y la teología, hasta cierto punto, en su sirvienta.
El esfuerzo por integrar la razón en la defensa de la fe terminó por crear un sistema en el que la razón podía, eventualmente, reclamar su independencia.
El Legado Inquieto de la Razón y la Fe
La Reforma Protestante, vista a través de sus aulas y sus académicos, deja de ser un simple estallido de fervor religioso para convertirse en una profunda y continua revolución intelectual. Fue una lucha de casi dos siglos por definir la compleja y a menudo tensa relación entre la fe y la razón, la Escritura y la tradición, el conocimiento divino y el saber humano. Lejos de ser enemigos del intelecto, los reformadores y sus herederos fueron protagonistas de los grandes debates de su tiempo. Al intentar construir un sistema de conocimiento fundamentado en la fe, no se aislaron del mundo, sino que dialogaron, adaptaron y transformaron todas las grandes corrientes intelectuales que encontraron: el humanismo, la escolástica, el enciclopedismo y, finalmente, la nueva ciencia. Su legado no es una respuesta simple, sino un testimonio del esfuerzo incansable por hacer que la mente y el alma trabajaran juntas.
En una época como la nuestra, donde la ciencia y la fe a menudo se perciben como mundos irreconciliables, ¿qué lecciones podemos extraer de estos eruditos que se esforzaron tan intensamente por hacerlas socias en la búsqueda de la verdad?
Escucha el podcast!:
Categorías:04-Reforma s. XVI