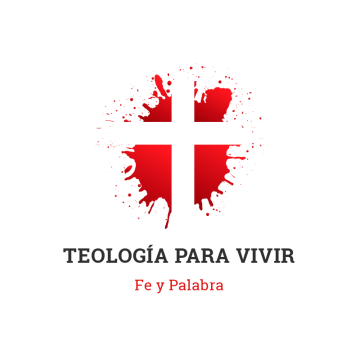Introducción.
Algunas vez te has preguntado, ¿cómo es que el evangelio llego a las costas de Sudamérica? Particularmente me refiero en este articulo a aquella rama del cristianismo a la que pertenezco: Cristianismo Evangélico o Protestante. Aquella rama del Cristianismo que se distingue de la Iglesia Católica Romana u Ortodoxa, y quizá de mayor crecimiento en Latinoamérica. En las siguientes semanas, escribiremos un articulo cada semana sobre los orígenes del cristianismo evangélico en Sudamérica. Por razones de tiempo y espacio, nos centraremos solamente en países sudamericanos de habla hispana y desde el siglo XIX que es cuando como países sudamericanos logramos nuestra independencia. Es decir, debido al espacio limitado no hablaremos sobre países de Centroamérica, ni tampoco Brasil. Examinaremos la historia del cristianismo sudamericano a través de dos ángulos: Denominaciones y Países (ordenados de manera alfabética). Comenzaremos esta serie con un breve articulo sobre la historia del Metodismo en Sudamérica, quien llegaría a convertirse en la denominación mas grande en nuestras costas, en la forma del Pentecostalismo.
La introducción y la conclusión han sido escritas por el editor de Teología para vivir: Daniel Caballero, y el cuerpo del mismo es una adaptación del libro:
Deiros, Pablo A. La Conquista (1880-1916), en Historia del Cristianismo: El testimonio protestante en América Latina. 1a ed. Vol. 6. Formación Ministerial. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro, (2012); 121-172.
La Historia del Metodismo en Sudamérica.[1]
¿Cuáles fueron las primeras denominaciones en llegar a América Latina? El período que va desde mediados del siglo XIX en adelante fue testigo de la entrada, en rápida sucesión, de misioneros evangélicos y sociedades misioneras en los diferentes países latinoamericanos. Fundamentalmente, fueron las denominaciones históricas y misioneras (presbiterianos, metodistas y bautistas, entre otros) las que emprendieron la labor de testimonio evangelizador entre la población de habla castellana y de tradición católica romana. Como se indicó, los grupos étnicos de inmigrantes europeos continuaron sus cultos en las lenguas de origen, y no mostraron mayor interés en la conversión de los nacionales. El protestantismo denominacional misionero se apoyó básicamente en la labor pionera de las sociedades bíblicas, que abrieron el camino. Los misioneros fueron enviados por las juntas misioneras u organismos eclesiásticos constituidos para ese fin en Europa y especialmente en los Estados Unidos. No obstante, América Latina fue uno de los últimos campos en ser descubiertos por las misiones protestantes mundiales. Fundamentalmente, hubo tres denominaciones que manifestaron su interés en América Latina e hicieron esfuerzos por misionarla: los metodistas, los presbiterianos y los bautistas.
Los metodistas
Siguiendo una secuencia más o menos cronológica y geográfica procuraremos sintetizar los desarrollos misioneros denominacionales más significativos en América Latina. Por cierto, es imposible ser exhaustivos y prestar atención a cada iniciativa misionera foránea en el continente. Nos limitaremos a los episodios más importantes.
Antigua. El primer testimonio metodista fuera de Inglaterra e Irlanda fue en el Caribe, y los primeros convertidos fueron esclavos africanos. Natanael Gilbert, un abogado convertido por Juan Wesley, compartió su fe con los esclavos de sus plantaciones de azúcar en la isla de Antigua, donde se estableció una congregación en 1759. Cuando Gilbert murió en 1774, la obra fue continuada durante un año por su hermano Francis, quien tuvo que regresar a Inglaterra por cuestiones de salud. Para entonces ya había más de 200 metodistas en Antigua, bajo el liderazgo de dos mujeres de color, Sofía Campbell y María Alley. En abril de 1778 arribó Juan Baxter, un experto marino inglés y predicador. En un año la congregación llegó a 600 miembros, y para 1783 se construyó la primera capilla en Antigua, con Baxter como predicador. En 1786 llegó el Dr. Tomás Coke que iba en viaje a Nova Scotia. Coke había sido designado como superintendente de la Iglesia Metodista en Norteamérica por Wesley en 1784. Los metodistas de Antigua quedaron como parte de la Conferencia de Inglaterra. Cien años más tarde (1884), hubo un intento de los metodistas de Antigua de ganar autonomía con la formación de dos Conferencias de las Indias Occidentales. Pero estos intentos fracasaron hasta años más recientes.
Argentina.
El trabajo misionero del presbiteriano Teófilo Parvin fue continuado por Guillermo Torrey hasta 1835, cuando la misión presbiteriana clausuró sus actividades en el país. Fue entonces cuando la obra fue retomada por Fountain E. Pitts, quien luego de muchos trámites, obtuvo la autorización del gobierno para cumplir su ministerio. Un importante colaborador y continuador del trabajo fue Guillermo Junor. Pitts no permaneció mucho tiempo en el país, pero su informe determinó el envío, por parte de los metodistas norteamericanos, del pastor Juan Dempster. Este se ganó la confianza del grupo liderado por Junor, y llegó a ser su pastor. Dempster realizó una fecunda labor misionera entre 1836 y 1842. Su propósito era la predicación en castellano, pero en aquellos años el país se encontraba bajo la dictadura del caudillo Juan Manuel de Rosas, y éste se lo prohibió explícitamente. El trabajo de Dempster fue continuado por Guillermo Norris, que había estado trabajando en Montevideo. Bajo su pastorado, se construyó el primer templo metodista en Argentina, en 1843. Desde 1856, el Dr. Guillermo Goodfellow se hizo cargo de la obra metodista en Argentina.[1]
Los cultos en castellano estuvieron prohibidos hasta 1867, cuando el 25 de mayo (Fiesta Patria) de ese año, Juan F. Thomson, destacado predicador metodista formado bajo la influencia de Guillermo Goodfellow, predicó el primer sermón en castellano en un culto público. Thomson era un hombre de sólida formación intelectual. Había realizado estudios teológicos en la Ohio Wesleyan University, en los Estados Unidos, y regresó a la Argentina en 1866. Allí, en el hogar de Fermina León de Aldeber, predicó el primer sermón protestante en castellano en una reunión evangélica. Su ministerio se llevó a cabo en ambas márgenes del Río de la Plata. Murió cerca de los noventa años de edad, en 1933.[2]
La obra metodista continuó desarrollándose en Argentina con paso firme. En 1871 se predicó el primer sermón en castellano en la ciudad de Rosario. A partir de 1880, la Iglesia Metodista alcanzó la plenitud de su organización institucional, en razón del crecimiento de su membresía y el mayor número de pastores ordenados. Hubo progresos también en lo educativo y social. En esa década, las damas metodistas de los Estados Unidos comenzaron una escuela en Rosario (Colegio Americano). En 1913 se fundó en Buenos Aires el Colegio Ward, en cuya gestión colaboraron metodistas y discípulos de Cristo. Con gran empuje, los metodistas se expandieron fuera de Argentina, y llegaron incluso a Uruguay y otros países como el Perú y Bolivia.
Bolivia.
El país había sido visitado por repartidores de literatura metodistas como Francisco Penzotti, Andrés Milne y Tomás B. Wood. Sin embargo, el primer metodista en predicar en Bolivia fue Juan F. Thomson, quien en los años 1890 y 1891 lo hizo en La Paz. Su obra no fue continuada sino hasta 1901, cuando arribó Karl Beutelspacher, enviado desde Chile como superintendente del nuevo distrito boliviano.[3] El énfasis mayor de la obra metodista en Bolivia tuvo que ver con la fundación de instituciones educativas y de asistencia médica. En La Paz (1907) y Cochabamba (1912) se fundaron “Colegios Americanos.” En el campo médico, los metodistas fundaron el Pfeiffer Memorial Hospital y la Clínica Americana.[4]
Chile.
La obra metodista en Chile comenzó en 1877, a raíz de los viajes de Guillermo Taylor por la costa del Pacífico. Como se vio, su trabajo consistía en establecer contactos con inmigrantes de habla inglesa que estuviesen interesados en tener escuelas y cultos dirigidos por metodistas norteamericanos. Luego se ocupaba de reclutar misioneros en los Estados Unidos y enviarlos a América del Sur, donde debían buscar sus propios medios de subsistencia, generalmente a través de escuelas.[5]
La obra metodista en Chile avanzó con la conversión de Juan Canut de Bon (1846–1896), un ex jesuita de origen español, que pasó por el presbiterianismo, volvió al catolicismo y finalmente adoptó el metodismo gracias a la obra de Taylor. En 1888, un pastor metodista norteamericano comenzó a predicar en castellano en Santiago y Canut fue su ayudante. En 1890 lo nombraron pastor y dedicó los seis años restantes de su vida a la predicación y el establecimiento de iglesias. Su popularidad fue tan grande, que desde entonces en Chile a los protestantes se les dice “canutos,” a veces como título despectivo.[6] Para 1893 las iglesias fundadas como consecuencia de la obra de Guillermo Taylor se habían unido al metodismo norteamericano, y en 1897 se organizó un Conferencia Anual, que incluía a Chile y el Perú.
Paraguay.
Ya en 1861, Paraguay había sido visitado por R. Corfield, un comerciante originario de la ciudad de Liverpool, enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, con el fin de distribuir las Escrituras. Su llegada a Asunción coincidió con el último período de la administración progresista del presidente Carlos Antonio López. Más tarde, en 1865, la Sociedad Bíblica Americana hizo planes para su obra de distribución bíblica en Paraguay. A tal efecto, envió a su agente Andrés Milne para explorar las posibilidades. La Guerra de la Triple Alianza hasta 1870 postergó los planes para una distribución eficaz.
En 1871, un grupo de creyentes paraguayos solicitó a los metodistas de Argentina que comenzaran obra en el país. Recién diez años más tarde, el pastor metodista Juan F. Thomson pudo visitar Asunción. Su visita fue seguida por la de Tomás Wood y Dress, quienes lucharon especialmente para lograr la validez del matrimonio civil. En 1886, los pastores metodistas Tomás Wood y Juan Villanueva comenzaron a trabajar en Asunción, dedicándose especialmente a la labor educativa. Así se fundó el Instituto Evangélico, que atrajo a centenares de niños. Estos misioneros contaron con el apoyo de las autoridades civiles, en medio de muchas polémicas y oposición. También se ocuparon por conseguir del gobierno la legalización de los casamientos entre evangélicos.[7]
Otro pionero metodista fue Juan Pablo Armoa, un laico que en 1888, con su guitarra y su Biblia, fue a Yeguarizo (Acahay), donde se organizó la primera iglesia evangélica en el interior del país, se levantó un templo y se fundó una escuela.[8] Otro pastor, Joaquín Domínguez, continuó manteniendo la obra y fundó una escuela primaria. En 1896, Antonio Bandréz se hizo cargo de estas escuelas con buenos resultados. En los años 1897 y 1899, el Dr. Samuel P. Carver llevó a cabo reuniones al aire libre y varias visitas al interior del país. En Itá-Ihoby se celebraron cultos en la casa de una familia alemana, donde se convirtió Carlos J. Bogado y su familia. Bogado llegaría a ser un destacado predicador y pastor metodista.[9]
Perú.
Más notable fue el éxito logrado en el Perú, donde los metodistas fueron los primeros protestantes en establecer definitivamente una obra en la población nativa. Guillermo Taylor había intentado fundar iglesias en Mollendo, Tacna, Iquique y más tarde en el Callao. Pero dificultades económicas y la falta de personal hicieron que en 1887 se clausurara esta última obra, que era la única que continuaba funcionando.[10] Al año siguiente, el metodismo volvió a instalarse en Perú. El gestor de esta labor fue Francisco Penzotti, quien desarrolló su obra más destacada en el Perú a partir de 1888, aunque antes ya había estado dos veces en el país. Penzotti había llegado al Perú como agente de la Sociedad Bíblica Americana. Sin embargo, era su deseo establecer una obra permanente de habla castellana. Con este propósito consiguió en préstamo un local de la Iglesia Anglicana, pero se vio obligado a abandonarlo ante las amenazas clericales de dinamitarlo. Continuó su trabajo en un viejo almacén, ya que la ley prohibía los cultos públicos protestantes en Peru. En 1890, la congregación dirigida por Penzotti se organizó como iglesia metodista.[11] La tarea pastoral de Penzotti fue continuada por Tomás Wood.
Juan B. A. Kessler: “Wood nació en los Estados Unidos en 1844. Estudió teología y recibió el grado de doctor. En 1869 se lo envió a reforzar la obra metodista en México. El año siguiente se trasladó a Buenos Aires. En 1877 se lo mandó a Montevideo para consolidar el trabajo de Juan Thomson, mediante cuyo ministerio se había convertido Penzotti. De 1879 a 1887 fue superintendente de las misiones metodistas en América Latina. Era un predicador elocuente y llegó a tener un dominio excepcional del español. Además fue masón del ‘trigésimo segundo grado,’ lo que por un tiempo hizo creer a muchos peruanos que los protestantes eran masones.”[12]
Uruguay.
El metodismo comenzó en Uruguay en 1835, con la llegada de Fountain E. Pitts, quien organizó algunas reuniones caseras. Dos años más tarde, llegó Juan Dempster, que pudo celebrar libremente los cultos en inglés y con una congregación compuesta de extranjeros. Su sucesor en la tarea fue Guillermo H. Norris, que al igual que los dos anteriores había sido enviado por la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos (1839). Norris reunió un grupo numeroso de personas de origen extranjero, pero problemas económicos de la misión obligaron a su alejamiento. La obra se reanudó en 1867 cuando Juan F. Thomson decidió radicarse en Montevideo como misionero de la Iglesia Metodista y predicó el primer sermón en castellano en aquel país. La Iglesia Metodista se organizó definitivamente en 1878 y en ese mismo año se fundó el Instituto Crandon de enseñanza secundaria, en el que cooperaron metodistas y discípulos de Cristo. Este Instituto fue el primero en toda la América del Sur en ofrecer un curso de economía doméstica.
Venezuela y Ecuador.
Los metodistas del Sur fueron pioneros de la labor protestante en Venezuela, a partir de 1890. En Ecuador, el metodista Guillermo Taylor visitó Guayaquil en 1877, e instaló allí al misionero J. G. Price, cuya obra duró sólo algunos meses. En 1886, Francisco Penzotti visitó Ecuador (acompañado por Andrés Milne), llegando a Guayaquil con Biblias, que no pudo introducir porque el oficial de aduana le dijo: “La Biblia no entrará al Ecuador en tanto el Chimborazo esté en pie.”[13] No obstante, más tarde, el caudillo Eloy Alfaro (1842–1912) se expuso a las críticas clericales y conservadoras cuando en su primera presidencia (1895–1901) permitió a los metodistas, como primera iglesia protestante en el país, trabajar en el sector de la enseñanza, luego de haberse asegurado de sus capacidades pedagógicas. Sin embargo, hay que notar que hasta 1925, no trabajó en Ecuador ninguna junta misionera protestante de medios considerables. Con el tiempo, los metodistas se retiraron de Ecuador, pero dejaron su huella en el país a través de la Escuela Normal Manuela Cañizares fundada por ellos, y que es una de las instituciones más prestigiosas del país.[14]
Conclusión.
Nuestros futuro como Iglesia Sudamericana esta enraizado en nuestro pasado. En un sentido muy cierto lo que hacemos hoy es una consecuencia de lo que hicimos ayer, y lo que haremos mañana de lo que estamos haciendo hoy. Nuestro futuro esta muy ligado a nuestro pasado, y a menos que podamos como Iglesia entender el mismo no podremos afectar inteligentemente nuestro presente a fin de dejarle un legado diferente a las generaciones por venir. Que el Señor nos ayude.
Mas artículos sobre la serie: aquí.
Mas artículos del autor: aqui.
Sobre el autor:

Pablo Deiros (1945-), es un pastor y teologo Paraguayo. Se mudó con sus padres a Argentina cuando era muy niño. En este país cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios. Fue ordenado pastor a los 22 año y durante muchos años ha sido profesor de historia del cristianismo en el Seminario Bautista Internacional y en numerosas ocasiones ha sido profesor invitado en otros seminarios teológicos como el Southwestern Theological Seminary y Princeton Theological Seminary. Es Pastor de una Iglesia Bautista en Buenos Aires, Argentina. Fue secretario ejecutivo de la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas durante siete años. Actualmente es rector del Seminario Internacional Teológico Bautista en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha publicado mas de 35 libros en castellano, varias traducciones al inglés, como así también artículos en diccionarios y enciclopedias y en revistas. Entre sus obras se tiene: Diccionario Hispano-Americano de la misión. (2006); Liderazgo Cristiano: Formación Ministerial (2008); Historia del Cristianismo: El Testimonio Católico Romano en América Latina (2012); Historia del Cristianismo: El cristianismo denominacional (1750 al Presente); (2012); Historia del Cristianismo: El testimonio protestante en América Latina (2012), entre muchos otros.
Notas:
[1] Tallon, “El metodismo en Sud América,” 12–17.
[2] Ver Juan C. Varetto, El apóstol del Plata: Juan F. Thomson (Buenos Aires: La Aurora, 1943).
[3] Browning, Ritchie y Grubb, The West Coast Republics, 126.
[4] Prudencio Damboriena, El protestantismo en América Latina, 2 vols. (Friburgo-Bogotá: Oficina Internacional de Investigaciones Sociales del FERES, 1963), 2:47.
[5] González, Historia de las misiones, 353.
[6] Vergara, El protestantismo en Chile, 51–63.
[7] Rodolfo Plett, El protestantismo en el Paraguay: su aporte cultural, económico y espiritual (Asunción: FLET-Instituto Bíblico Asunción, 1987), 31–34; Goslin, Los evangélicos en la América Latina, 38, 39.
[8] Goslin, Los evangélicos en la América Latina, 155.
[9] Guillermo Milován, La Biblia en el Paraguay (Asunción: Sociedad Bíblica del Paraguay, 1980), 11–13.
[10] Bahamonde, “The Establishment of Evangelical Christianity in Peru,” 80–85.
[11] González, Historia de las misiones, 360, 361.
[12] Kessler, Historia de la evangelización en el Perú, 83.
[13] Alfred C. Snead, Missionary Atlas: A Manual of the Foreign Work of the Christian and Missionary Alliance (Harrisburg, Pennsylvania: Christian Publications, 1950), 70, 71; Goslin, Los evangélicos en la América Latina, 74.
[14] González, Historia de las misiones, 364.
Categorías:08-La Era Moderna (s. XIX), Deiros, Pablo, Teologia Historica